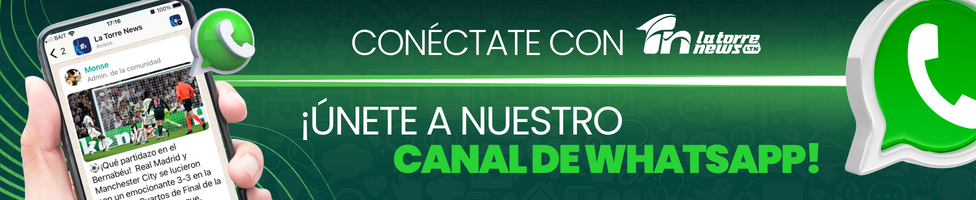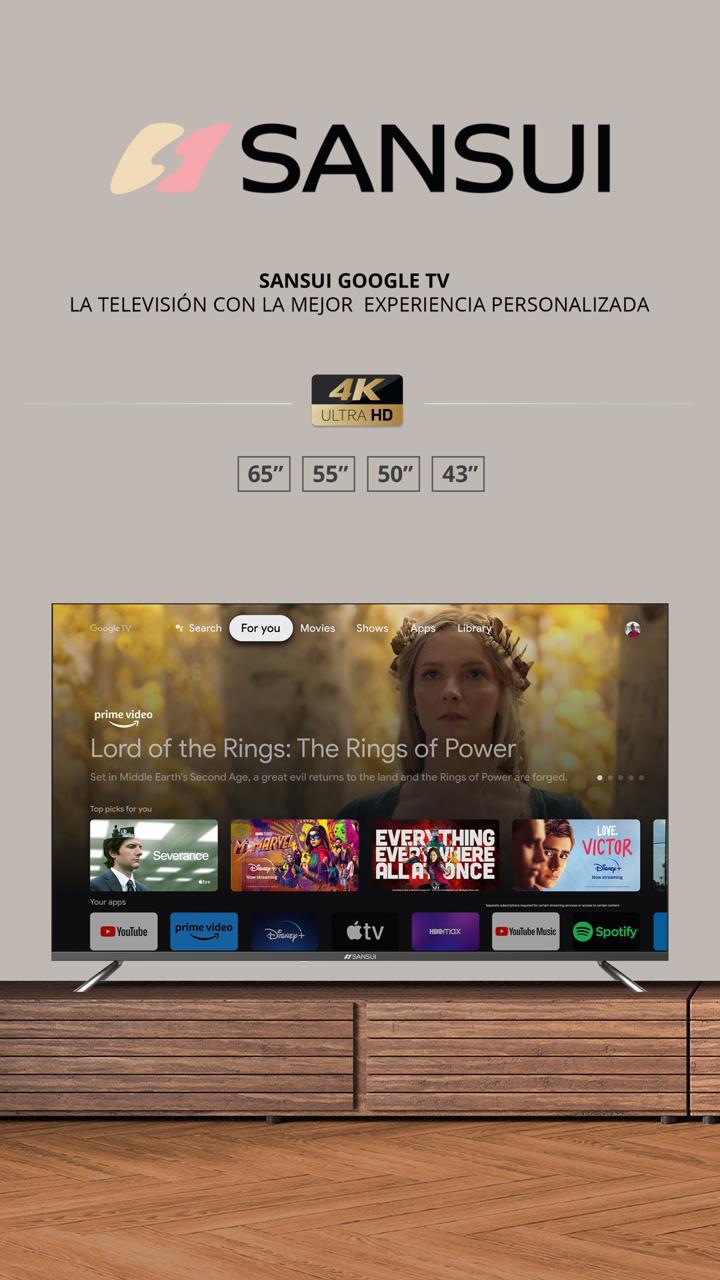No siempre nos damos cuenta, pero cada vez que abrimos nuestro clóset tomamos una decisión política, cultural y profundamente personal.
Lo que nos cubre la piel no solo nosabriga; nos representa, nos construye. Vestirse nunca ha sido un acto inocente. Cada prenda que colocamos sobre nuestro cuerpo se inscribe en un sistema simbólico de significados: comunica, delimita, negocia, disiente. En 2025, este gesto cotidiano ha adquirido nuevas
capas de complejidad, pues el acto de vestir ya no responde solamente a lo local, sino también a lo digital, a lo global y a lo algorítmico.
Desde el enfoque de la sociología de la identidad, autores como Zygmunt Bauman (2000) y Gilles Lipovetsky (1987) ya habían anticipado una modernidad líquida y hedonista, donde la construcción del yo se realizaría mediante el consumo y la imagen. Sin embargo, hoy asistimos a una mutación más profunda: la ropa se ha convertido en una interfaz, una superficie expandida de expresión simbólica en red. Recuerdo con claridad los primeros años de esta transformación. Era mediados de la década pasada. Tumblr funcionaba como catalizador estético, e Instagram comenzaba a redefinir la relación entre imagen, cuerpo e identidad. En ese entonces, aún predominaban discursos tradicionales de belleza, pero ya comenzaban a emerger comunidades digitales que usaban la ropa como código de disidencia: género no binario, cuerpos racializados, estéticas
posthumanas o decoloniales. La moda dejaba de ser dictada para volverse dialógica.
En palabras de la psicóloga social Sherry Turkle (2011), “construimos nuestro yo en espejo con las tecnologías que usamos”. Las redes sociales —particularmente TikTok, Instagram y Pinterest— se han convertido en laboratorios narrativos donde los sujetos ya no solo eligen vestirse, sino representarse, modularse, y estéticamente manifestarse ante una audiencia transnacional. Vestirse, en 2025, es participar en una conversación pública sobre quién se es, quién se quiere ser y cómo se desea ser leído.
Esto se ha traducido en el auge de movimientos como el fashion activism, el slow fashion, la moda digital (NFTs vestibles, filtros de AR), y expresiones contraculturales como el aesthetic hacking. Así como el filósofo Byung-Chul Han ha advertido sobre la “sociedad de la transparencia” (2012), también es cierto que la exposición del yo en redes permite abrir espacios de autorrepresentación que, aunque mediatizados, siguen siendo emancipadores.
La ropa ya no sólo cubre: comunica, performa y politiza. En América Latina, esta transformación tiene dimensiones singulares. El resurgimiento de textiles ancestrales, bordados rituales y prendas originarias en el mercado digital ha permitido a colectivos indígenas —como las tejedoras otomíes, wixárikas o quechuas— defender su identidad desde el vestuario. Plataformas como Instagram no solo han funcionado como
vitrinas, sino como trincheras de soberanía cultural. Como señala la antropóloga Néstora Tello, “la ropa indígena digitalizada se convierte en resistencia viva”.
Desde una perspectiva psicosocial, la moda contemporánea es también un mecanismo de resiliencia. La post pandemia dejó secuelas emocionales colectivas —depresión, ansiedad, despersonalización— que muchas personas canalizaron a través de la estética. Vestirse de forma disruptiva, exagerada o colorida fue, en muchos casos, un acto terapéutico, como han estudiado investigadores como Carolyn Mair (2018), pionera en psicología de la moda. A nivel macro, esta descentralización del estilo ha tenido consecuencias estructurales. Marcas pequeñas, diseñadores independientes y creadoras de contenido han generado
microeconomías visuales donde lo importante no es seguir tendencias impuestas, sino resignificar lo cotidiano. Toluca, por ejemplo, se ha convertido en un nodo emergente de creatividad alternativa, donde el diseño textil, los bazares autogestivos y la moda genderless encuentran espacio fértil para crecer. Sin embargo, esta evolución no está exenta de contradicciones.
La hiperproductividad estética también puede derivar en ansiedad por la autoimagen, como señala la psicóloga Eva Illouz, quien advierte que el mercado emocional también capitaliza nuestras inseguridades. Es decir: en la era de la moda digitalizada, el empoderamiento puede coexistir con la angustia por no “estar a la altura” de los cánones hipereditados que inundan el feed.
Aun así, sigo creyendo que vestirse es un acto profundamente político. Hoy recuerdo con nitidez cómo comenzó para mí esta relación íntima entre vestirme y expresarme, entre las redes sociales y la posibilidad de existir con libertad; no sé en qué momento exacto cambié, pero recuerdo la primera vez que me sentí orgullosa de mi atuendo “demasiado diferente”. Ya no respondía a normas ni a expectativas familiares; respondía a mi deseo de habitarme. Y cuando alguien me escribió: “Me inspiras”, entendí que esa decisión también era colectiva. En 2025, vestirnos no es simplemente cubrirnos. Es articular un discurso, ocupar el espacio, habitar el algoritmo y resistir desde lo visual. Esta remembranza es, en parte, un testimonio
personal. Pero también es un fragmento de la historia contemporánea: la de una generación que se viste no para ser aceptada, sino para ser vista, leída, sentida y reconocida, ahora la moda no era superficial, era simbólica. Era rebelión. Era resistencia. Era lenguaje y lo seguirá siendo. Actualmente vivimos una transformación cultural profunda: una moda descentralizada, que ya no responde únicamente a París o Milán, sino también a CDMX, Lagos, Seúl o Toluca.
Lo que usamos ya no solo pertenece al lugar donde nacimos; ahora, cada quien arma su identidad entre prendas de segunda mano, símbolos étnicos reconfigurados, piezas digitales y códigos globales.
El internet, como aldea global, abrió las fronteras del estilo. Las redes sociales, con su formato de scroll infinito, han permitido que lo autogestionado, lo diverso, lo excéntrico, florezca. La ropa es hoy también una narrativa visual, es un acto de declaración soberana: esto soy, así existo, así me reconozco. También es cierto que la moda se ha convertido en espacio de crítica. Vestirse hoy implica discutir el género, la clase, la raza, el medio ambiente. Comunicar con el cuerpo es una práctica de poder. Hemos aprendido,
sobre todo, a cuestionar lo “normal”, a celebrar lo distinto. Hay quienes aún lo llaman frivolidad.
Yo lo llamo libertad. Y es que la ropa ya no es una dictadura vertical; es una conversación horizontal y colectiva.
Por: MK Baleon