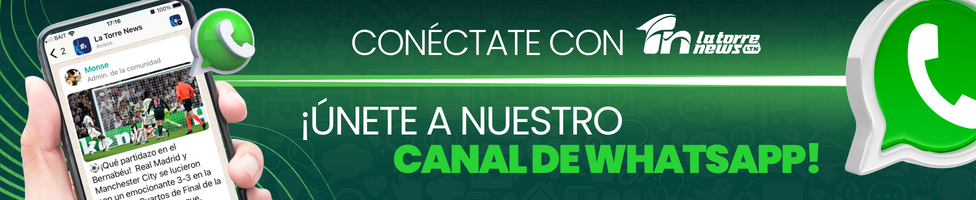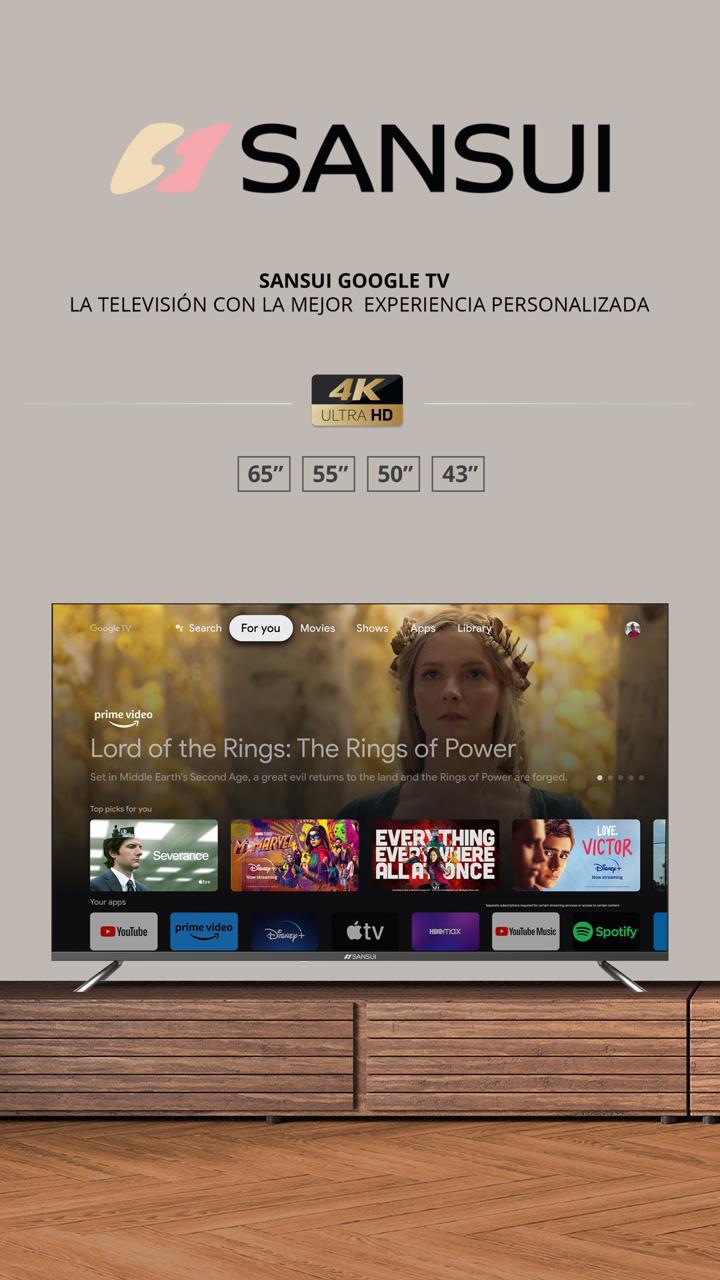De cara al inicio de octubre, la Ciudad de México sigue envuelta en los ecos de una tragedia que se resiste a ser olvidada.
La explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia ha cobrado la vida de 31 personas, dejado 13 más hospitalizadas y expuesto, una vez más, la fragilidad de nuestras infraestructuras urbanas. Como si se tratara de una ironía cruel, apenas unos días después del estallido apareció un socavón de más de dos metros de profundidad a escasos metros de la llamada “zona cero”. Las autoridades han insistido en que no hay relación entre ambos hechos. Dicen que no es socavón, sino “grieta superficial”. Pero la cercanía espacial y temporal es demasiado incómoda como para no encender las alarmas.
A pesar de las múltiples omisiones institucionales que rodean este caso —rutas de transporte de sustancias peligrosas, mantenimiento vial deficiente, falta de señalización clara—, la Fiscalía de la Ciudad de México se apresuró a responsabilizar únicamente al chofer fallecido, argumentando que circulaba a una velocidad de entre 40 y 45 km/h. Es decir, una velocidad moderada para avenidas primarias. Según el Reglamento de Tránsito vigente, los límites en zonas urbanas oscilan entre los 50 y 80 km/h, salvo cuando hay señalización expresa, y en este tramo específico no hay evidencia visible de que existiera una advertencia particular. ¿Y si el exceso no fue de velocidad, sino de negligencia estructural?
Cada año, septiembre parece abrir una grieta en nuestra memoria colectiva. Se revive la fecha, se conmemoran las tragedias, se hacen simulacros y se multiplican los discursos oficiales. Pero ¿cuánto tiempo permanece el dolor en la conciencia pública? ¿Qué pasa cuando la emergencia cede, cuando las cámaras se apagan y las autoridades se repliegan?
Recuerdo con claridad los días que siguieron al temblor del 19 de septiembre de 2017. En el posgrado de Historia nos organizamos para enviar ayuda al estado de Morelos. Coordiné junto con otras personas una red de apoyo que, durante semanas, llevó despensas, víveres, herramientas y materiales. Vimos casas caídas, familias enteras viviendo bajo lonas, niños que, en su inocencia, no pedían comida ni cobijas, sino juguetes. Uno de ellos, con las manos llenas de polvo, me preguntó si le podía regalar un peluche. Fue entonces cuando decidí llevar mi colección entera. Cada uno de esos muñecos tuvo un nuevo dueño. Y aunque era un gesto mínimo, comprendí que, para muchos de esos niños, un peluche podía significar compañía, consuelo, algo que abrazar cuando todo lo demás había desaparecido.
Sin embargo, también vi la crudeza del oportunismo. Nos contaban que políticos y celebridades llegaban con cámaras, dejaban algunas cajas para la foto, y nunca más volvían. Nuestra intención era sostener la ayuda, pero la realidad logística, económica y emocional lo hizo insostenible. Aquella experiencia me rompió el corazón y, al mismo tiempo, me confrontó con una verdad incómoda: mi maestría en Historia poco podía hacer frente a los escombros, los cuerpos heridos y el hambre inmediata. Me dediqué entonces a lo que sí podía: organizar, escuchar, acompañar.
Esa vivencia me enseñó que las tragedias no son accidentes naturales que sorprenden por igual a todos. Son, en muchos casos, el resultado de una acumulación de omisiones, de decisiones políticas negligentes, de presupuestos desviados, de construcciones mal hechas, de zonas periféricas olvidadas. La tragedia no es el temblor. Es la desigualdad previa, la pobreza estructural, la corrupción, el abandono.
Y, sin embargo, olvidamos. Olvidamos demasiado pronto. Pareciera que como sociedad hemos normalizado la catástrofe. La vivimos, la lamentamos, la tuiteamos… y la soltamos. No exigimos justicia, no damos seguimiento a los fondos prometidos, no investigamos los responsables de edificios colapsados. ¿Por qué? Tal vez porque la memoria duele. Porque recordar nos obliga a actuar. Y porque, muchas veces, la indignación sostenida es un privilegio que compite con las urgencias cotidianas.
Vivimos tan sumergidos en lo inmediato, en la supervivencia diaria, que la exigencia de justicia se vuelve un lujo. Pero también pesa la narrativa oficial, esa que administra la memoria como si fuera propiedad del Estado. Se nos enseñan las fechas, se institucionalizan los duelos, se repiten los nombres. Pero poco se habla de las consecuencias estructurales, del papel de las autoridades, del abandono sistemático. Así, las tragedias se transforman en conmemoraciones vacías, desprovistas de crítica y de reparación.
Como historiadora, no puedo evitar ver en todo esto una línea de continuidad. Un país que recuerda a sus héroes, pero no a sus víctimas. Que celebra su independencia, pero olvida sus pendientes. Que construye memoria selectiva, útil para ciertos discursos, pero inútil para la justicia.
Y mientras no nos duelan todas, mientras no exijamos memoria y justicia para cada una de ellas, seguiremos condenados a repetirlas. Lo que ocurrió en el Puente de la Concordia no es un accidente aislado: es la explosión de décadas de abandono, impunidad y desvío de recursos. Es también la evidencia de que el olvido nos está matando tanto como la corrupción.
Ahora, con octubre apenas iniciando, se suma a la memoria del 2 de octubre de 1968 el terrible asesinato de un estudiante en el CCH Sur acaecido a finales del mes pasado, más las amenazas de bomba a diversos planteles y facultades de la UNAM. Todo parece gritar que la violencia y la impunidad no solo persisten: se reciclan, se actualizan, se silencian.
Mientras las tragedias sigan convirtiéndose en trending topic y luego en olvido, mientras sigamos normalizando la catástrofe y la foto de condolencia, no habrá concordia posible. Necesitamos romper este ciclo: construir memoria activa, exigir justicia sostenida, acompañar a las víctimas más allá del instante mediático. Recordar no es retroceder: es mantener vivo el reclamo. Recordar no debería costar tanto como olvidar. Recordar no es revictimizar: es la única forma de impedir que la historia nos siga repitiendo la misma tragedia.